Por: Mario Sánchez Dávila ([email protected], [email protected])
La virtud del fútbol, como toda infame ideología, es que logra ocultar, bajo la pasión superestructural de una mayoría (la ciega fe de los fanáticos, la devoción incondicional de los televidentes, la experiencia religiosa de los barristas), lo que constituye, de hecho, su forma infraestructural más cristalizada: el negocio de una minoría (el control de los jugadores, los torneos, las marcas, las mercancías, las ganancias, los álbumes). Hay personas que creen que el fútbol es un deporte. El fútbol no es un deporte, es un negocio, muy rentable, también, para todas aquellas empresas nacionales (de telefonía móvil, cosméticos, comida, bebidas, bancos, supermercados) que, con sus anuncios publicitarios oportunistas, usan y abusan de la construcción y mistificación de un discurso dogmático sobre la nación y la peruanidad para vender sus productos.
Se ha dicho que una comunidad imaginada está compuesta por un conjunto de personas que no se conocen entre sí, y que, sin embargo, se piensan como parte de una identidad simbólica en común. Cuando juega Perú, ese sentimiento de nacionalidad peruana –es imposible negarlo– aparece en la gente, y desaparecen, automáticamente, las variables que más estructuran el campo jerarquizado de este país: la raza, la clase y el género. Sin embargo, como sucede con los rituales donde se invierte el mundo, cuando el partido de fútbol termina, todo vuelve a la normalidad heterogénea, diferencial y estratificada que existía antes de que el mismo comenzara. Ahora bien, uno puede afirmar que el fútbol propicia, durante su espacio (el estadio, la casa, el bar, el restaurante) y tiempo (los 90 minutos) ritual, un escenario donde las personas hacen catarsis dramática (rostros y voces desconocidas y extrañas, todos alentando, gritando, llorando, indignándose, celebrando, al unísono) de las tensiones provocadas por las objetivas desigualdades sociales, previas y posteriores al ritual. Pero, aún así fuese, esta catarsis dramática no haría sino esconder, a través de un pasajero, superfluo y momentáneo sentimiento nacional de comunidad homogénea, una sociedad distribuida en privilegios para unos y desventajas para otros.
Hoy en día, el público y los medios ya no saben distinguir muy bien el juego esporádico de la vida cotidiana. Y es esa misma falsa conciencia del mundo la que se convierte en su verdadera conciencia, la ideología absorbe su realidad. Así, pues, encontramos a padres de familia comprando figuras coleccionables de un álbum no para sus hijos, sino para ellos mismos; encontramos a gente que sale a las calles a marchar no a favor de los derechos humanos y en contra de las injusticias económico-políticas, sino por un jugador que ha sido vetado de seguir activo en las canchas. Consumos y experiencias hiperreales. Sobre el campo, y fuera de él, los jugadores de fútbol son dioses. Nadie ha podido dudar de que poseen el poder para agraciar al público con una hedonista hierofanía colectiva pero, al mismo tiempo, nadie ha podido advertir que han esclavizado a muchos con el secreto de su sagrado espectáculo.
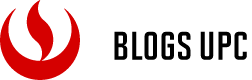


Agregue un comentario